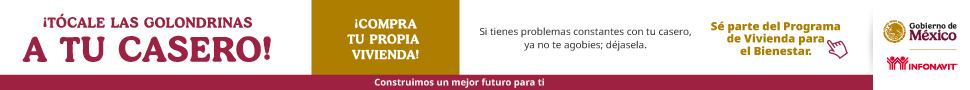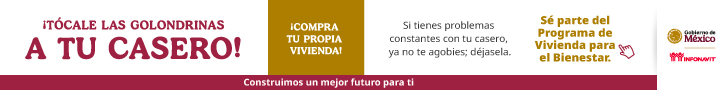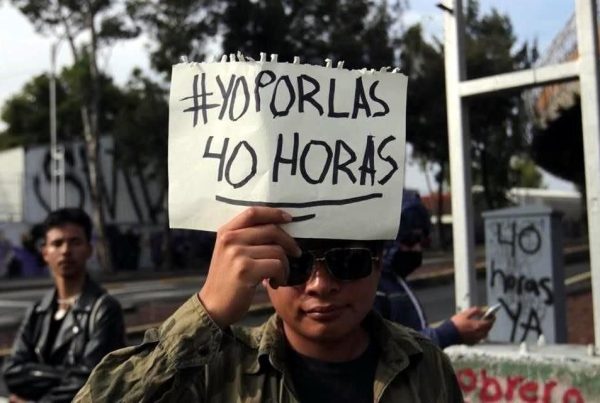Cada otoño, los pasillos de Washington, D.C. se llenan de ministros de finanzas, banqueros centrales e inversionistas de todo el mundo. Las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) suelen ser una especie de termómetro del orden económico global. Pero este 2025, más que termómetro se convirtió en un un espejo que refleja un mundo que ya no sabe bien qué reglas sigue.
Por décadas, el sistema nacido en Bretton Woods en 1944—basado en instituciones multilaterales, libre comercio y cooperación económica— funcionó como el marco de estabilidad que permitió el crecimiento de la posguerra. Hoy, ese orden liberal vive un interregno: lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer (como decía Gramsci). En los foros del FMI y del Banco Mundial se habló menos de inflación o deuda y más de fragmentación, aranceles e inteligencia artificial.
El paradigma está mutando. Estados Unidos, bajo la nueva administración Trump, defiende un proteccionismo selectivo—con aranceles diferenciados por región y país- que busca “reindustrializar” a Estados Unidos; pero, que tendrá como efecto fragmentar el comercio mundial. China, por su parte, no desafía abiertamente las reglas del comercio (de las que se ha beneficiado ampliamente). Sin embargo, las redefine desde adentro, ocupando espacios en organismos internacionales y exportando un modelo de desarrollo estatal, tecnocrático y pragmático hacia países de todos lo continentes para aumentar su área de influencia.
Lo que pareciera que emerge es un nuevo desorden estructurado: bloques económicos regionales con reglas de comercio propias, cadenas de suministro regionalizadas y rivalidades por la supremacía tecnológica y militar. En lugar de dos visiones del mundo, como en la Guerra Fría, se crean múltiples centros de poder que compiten por liderazgo digital, energético, comercial y financiero.
Entre los asistentes a Washington, un consenso emergió: la inteligencia artificial no solo redefinirá la productividad, sino también la supremacía económica. Los países que dominen sus usos industriales, logísticos y regulatorios serán las potencias mundiales que definan el nuevo orden económico.
Este escenario resulta paradójico para nuestro país. Por un lado, la rivalidad entre Estados Unidos y China abre espacios inéditos para la relocalización de industrias y cadenas de valor hacia territorio mexicano. México tiene varios activos estratégicos: proximidad geográfica e integración económica con EE.UU y talento joven. Por otro lado, enfrenta debilidades persistentes: infraestructura obsoleta, baja productividad y bajo desarollo tecnológico de la industria nacional.
Las discusiones en Washington dejaron claro que los próximos años se jugarán menos en los tratados y más en la capacidad de cada nación para hacer de su economía más competitiva. Para México el reto no es elegir entre Washington o Pekín, sino construir autonomía estratégica inteligente: aprovechar la integración con Norteamérica sin renunciar a vínculos con Europa y Asia.
México renunció a su política industrial a los inicios de la década de los 90’s, pensando que el TLC sería la fuerza modernizadora de la industria nacional. Ahora, dentro del marco de la re-negociación del T-MEC que se dará el próximo año es imperativo no cometer el mismo error. Si buscamos verdaderamente el desarrollo de la nación no podemos ser el maquilador-ensamblador barato eterno sin capacidad de innovación propia.
El nuevo orden mundial exige adaptabilidad. Quien sepa combinar innovación con estabilidad institucional ocupará un lugar central en la nueva arquitectura global. México tiene los recursos, la ubicación y el talento. Nos falta el consenso interno para decidir si queremos ser protagonistas o espectadores del nuevo orden que está emergiendo.